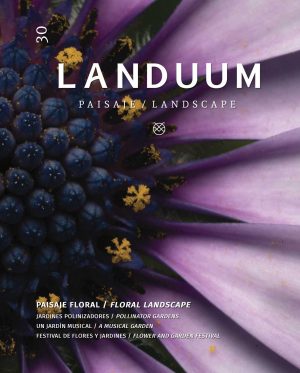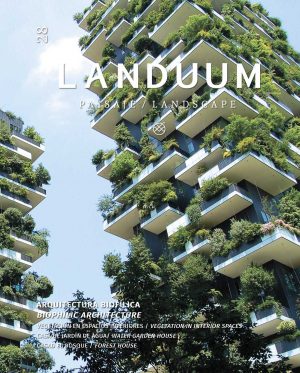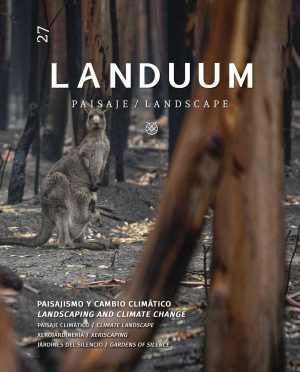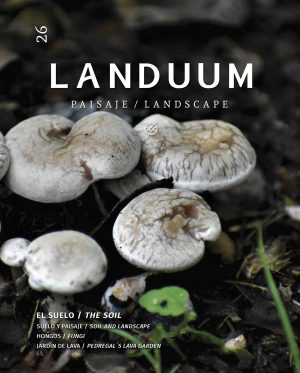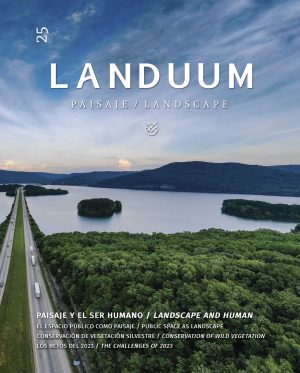El paisaje y las ausencias
Seguramente a cualquiera que no sea mexicano le parecerá lúgubre o macabro festejar a los muertos: prepararles comida, invitarlos a su casa, convivir con ellos y evocar su presencia por varios días cada año. Sin embargo, en nuestra cultura la muerte se celebra como una tradición llena de folklore, de color y de rituales que se practican desde hace cientos de años, siendo el Día de Muertos una de las celebraciones más importantes del país.
A finales de octubre y principios de noviembre, este paisaje cargado de ausencias tiene un impacto tanto físico como emocional en nuestro entorno. Las casas, calles, mercados, cementerios y panteones se transforman temporalmente en altares, vías de procesión y lugares de convivencia.

Fotografía / Photography: Ariel Da Silva
Vestidos de fiesta y pintados del naranja de la flor de cempasúchil, los paisajes urbanos y naturales (dependiendo de la parte del país), son convertidos por la construcción de altares de todo tipo: arquitecturas efímeras que rinden homenaje a los ausentes.

Los altares de muertos, llenos de recuerdos y color, transforman el paisaje temporalmente.
Fotografía: Eneas de Troya – http://www.flickr.com/photos/eneas/4072192627/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11952725
Fotos, comida, calaveras de azúcar, recuerdos y artículos que le gustaban a los muertos cuando pertenecían a este mundo, aparecen de repente y transforman un paisaje por lo general estático, triste y solemne, en uno lleno de color y cargado de misticismo. El final del estío, acompañado por su particular cambio de clima, anuncia la cercanía de esta época que se percibe como mágica.

Fotografía / Photography: Paolaricaurte – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44667651
Es entonces cuando comienzan los preparativos para recibir y honrar las almas de los muertos. Se limpia la casa, los muebles, el patio, las calles y las tumbas de los cementerios. Se prepara la comida típica de cada región para estas fiestas, y también las que más gustaban a los familiares y amigos fallecidos.

Se instala el altar para esperar la llegada de las almas. La luz, los olores y colores de estos elementos las guían hasta el lugar.
Fotografía: Juan Euan Photography.

El diseño y composición de los altares respeta la complejidad de los elementos tradicionales y los convierte en verdaderas obras de arte.
Fotografía / Photography: agcuesta, https://www.istockphoto.com/mx/en/photo/mexican-day-of-the-dead-gm480224730-68570639

El paisaje se trasforma: predomina la ausencia y el recuerdo de los difuntos, al menos durante las celebraciones de cada año.
Fotografía: Jordi Cueto-Felgueroso Arocha – Own work, CC, BY- SA 4.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36686950
La costumbre prehispánica de festejar a los muertos tiene sus variantes y características propias en cada región del país.
En Yucatán, por ejemplo, se conserva desde la época precolonial la arraigada tradición del “Hanal Pixán” o “Banquete de las Ánimas”, en el que se entrelazan las costumbres mexicanas del día de muertos que se practican en casi la totalidad de la República, con otras tradiciones más locales, aún practicadas por las comunidades de indígenas mayas de la región.

Fotografía / Photography: Juan Euan Photography
El 31 de octubre es el día de los niños y su altar se adorna con velas de colores, frutas, juguetes y golosinas.
Al día siguiente, primero de noviembre, se dedica el altar a los difuntos adultos. Las velas de colores son sustituidas por velas negras o blancas y se añaden algunas pertenencias que formaban parte de sus gustos o costumbres.

La comida se coloca sobre el altar, la familia se reúne a su alrededor para rezar.
Fotografía: Juan Euan Photography

Al siguiente día, los platos se retiran del altar y son consumidos por la familia.
Fotografía / Photography: Juan Euan Photography
El 2 de noviembre las familias visitan el cementerio para acompañar a sus parientes difuntos, y permanecen todo el día en el lugar. Se reza por ellos y se come.

Fotografía: Juan Euan Photography
Finalmente, las almas de los muertos abandonan el mundo de los vivos el 3 de noviembre, en medio de rezos y cantos. Los vivos encendemos velas junto a las puertas y ventanas para guiar a las almas de los difuntos en su regreso al más allá.

Fotografía: Juan Euan Photography
Esta bella tradición del día de muertos, que se practica en todas partes de la República mexicana, pone de manifiesto la capacidad de adaptación de los paisajes. De manera temporal ríos, lagunas, costas y calles se convierten en lugares de procesión que se llenan de color durante el día y se iluminan con el fuego de las velas por la noche.
Los perfiles cambian y toman la forma de las cruces, de las flores y de las calaveras. Sus sonidos se convierten en cantos y rezos. Las lápidas se vuelven mesas, las calles tapices de aserrín y flores. La edificación de altares en espacios públicos y privados transforma la morfología del contexto con fugaces colores y formas que recuerdan ausencias, y que son capaces de traer de vuelta a los seres queridos que ya nos dejaron.

“Paseo de las ánimas” en Mérida, Yucatán.
Fotografía: Juan Euan Photography
Posteriormente el paisaje común, que se impone siempre de vuelta, regresa a su estado original habiendo siendo testigo de que los muertos no mueren ni se van, sino que en forma de presencias invisibles, se van sumando año con año a ese paisaje cotidiano.
Portada: “La Alumbrada” San Andrés Mixquic, CDMX. Fotografía: Ricardo Durán.